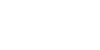La sensación de crisis e incertidumbre que predomina en estos días en el ánimo de los argentinos debería obligar a todos, por un momento, a dejar de lado prejuicios e ideologías y asumir que el país necesita, en serio, la siempre prometida y nunca concretada "revolución productiva".
La sensación de crisis e incertidumbre que predomina en estos días en el ánimo de los argentinos debería obligar a todos, por un momento, a dejar de lado prejuicios e ideologías y asumir que el país necesita, en serio, la siempre prometida y nunca concretada "revolución productiva".
Por Sergio Romero
La industria, el campo, la minería, el turismo, el comercio y la producción tecnológica son claves para nuestro futuro.
La Semana de la Industria volvió a mostrar con claridad meridiana, el declive de un país que carece de moneda y soporta un deterioro macroeconómico traducido en una inflación ingobernable y la falta de previsibilidad para las inversiones a largo plazo.
Lejos de aquella Nación que hacía del trabajo y la producción un valor y un estandarte, nuestra economía sufre déficit de inversión y de desarrollo tecnológico, no es competitiva y va perdiendo terreno y mercados.
Como ejemplo extremo de la frustración nacional, en un país que produce alimentos para 400 millones de personas y con capacidad para duplicar esa oferta, diversos sectores - con sinceridad o con oportunismo, según los casos- hoy reclaman la declaración de la emergencia alimentaria.
Ciertos desaciertos del actual gobierno han generado una situación límite. El propósito de inducir una "lluvia de inversiones" a través de la apertura de los mercados se convirtió en un boomerang, porque derivó en un cóctel letal de endeudamiento, recesión e inflación. Faltó decisión política para avanzar en los objetivos productivos y sensibilidad para percibir el humor social y las urgencias de la ciudadanía.
La aplicación de siderales tasas de interés -en pesos y en dólares- siempre termina en recesión, y esto es inevitable porque para el capital se hace más beneficiosa la seguridad de la especulación que el riesgo de la producción; al mismo tiempo, el pequeño y mediano productor, que necesita del crédito para sostener su empresa, no puede subsistir en medio de ese desfase financiero.
Fue en ese contexto que el actual gobierno, que había heredado un país en crisis, cuatro años de recesión y un déficit energético insostenible, dolarizó las tarifas y produjo la debacle de decenas de miles de empresas.
De nada sirven ciertos logros fiscales o el crecimiento de la obra pública si la calidad de vida de la gente empeora. La política y la economía son justas y eficientes cuando están al servicio de las personas.
Pero creer que la situación actual es fruto solamente de un mal gobierno sería ignorar la historia reciente. La globalización de la economía y la tecnología iniciada a partir de 1945 impuso condiciones que nuestro país no asumió.
La realidad es que, desde hace muchos años, nuestro país sufre la dependencia de insumos tecnológicos del extranjero, ya que no es capaz de generarlos, y la fragilidad comercial, financiera y cambiaria deriva en aluviones de productos importados, especialmente ahora, de las crecientes potencias orientales.
Una economía ineficiente, como la nuestra, terminó degradando el empleo; frente a la crisis social consecuente, desde hace décadas, el Estado fue ampliando desmesuradamente su planta para ofrecer el trabajo que las políticas no garantizan.
Hoy, el resultado está a la vista: la fragilidad de la moneda frente al dólar, la presión tributaria y la ineficiencia del gasto público exigen decisiones complejas.
Ningún político quiere hablar de las reformas tributaria, laboral y previsional, que son indispensables porque los tres sistemas están obsoletos.
La Argentina no debe seguir tomando decisiones al margen de sus objetivos de desarrollo productivo. Nuestra suerte no puede quedar librada al arbitrio de organismos internacionales, como el FMI, que solo miran el equilibrio de las finanzas, ni a las fantasías ideológicas y las promesas sin fundamento que predominan en el discurso político.
Está en juego la calidad de vida de los argentinos. Sin seriedad y sin metas de largo plazo con perspectivas para el futuro del país, las crisis serán cada vez más profundas y seguiremos sumergidos en una tragedia social.
El Tribuno
La sensación de crisis e incertidumbre que predomina en estos días en el ánimo de los argentinos debería obligar a todos, por un momento, a dejar de lado prejuicios e ideologías y asumir que el país necesita, en serio, la siempre prometida y nunca concretada "revolución productiva".